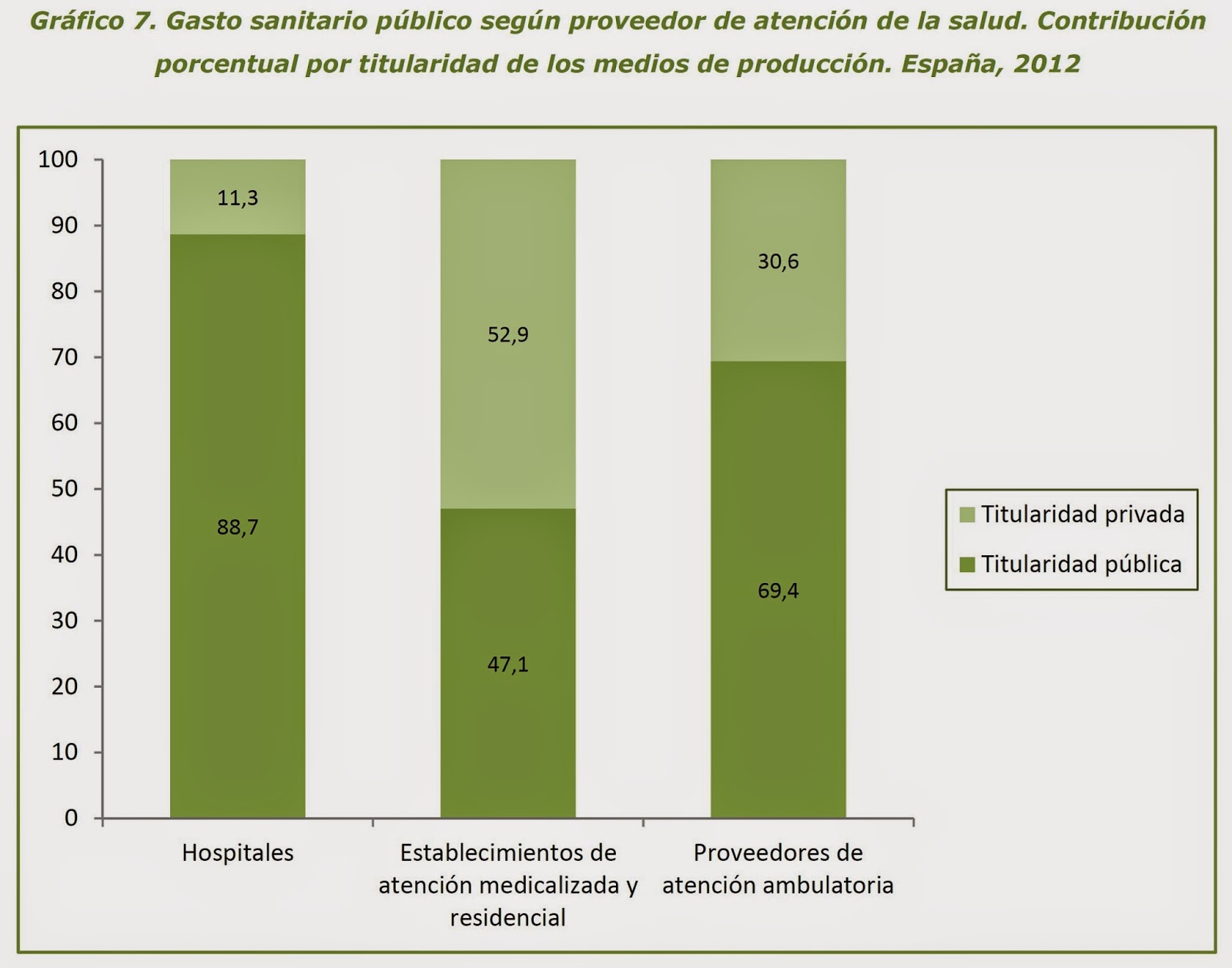Personal del centro de salud
Decía en anteriores entradas que toda la atención primaria está “concertada” a médicos de familia autónomos que habitualmente se reúnen en pequeñas sociedades (partnerships). Estos médicos de familia asociados en una GP partnership son los responsables de crear y gestionar el centro de salud. Son los GP partners o “socios”, que tradicionalmente constituyen la mayoría de médicos de familia en el Reino Unido. Los que trabajan en un centro de salud británico son, básicamente, estos socios (habitualmente entre 3 y 6) y el staff que estos contraten para formar su equipo: otros médicos (asalariados), enfermeras, administrativos, etc.
Médicos
Existen 3 tipos laborales de médico de familia: socio, asalariado y suplente.
Cuando un centro precisa un nuevo médico, los socios anuncian la vacante en revistas médicas (como el BMJ), envían información sobre el centro y el puesto a quien la solicite, y eligen a varios candidatos para entrevistar en función de los CVs enviados.
Merece la pena comentar que todo CV se acompaña de una Cover Letter, en la que el candidato expresa su motivación e intereses. Esto nos dice algo importante: no sólo lo “objetivo” importa: lo “subjetivo” también. Y mucho.
Como socios, a lo hora de elegir un nuevo médico (sea socio o asalariado), analizamos su CV, pero también queremos saber cómo es ese profesional, cómo es esa persona, si sus valores coinciden con los del equipo, si se integrará bien y nos ayudará a caminar hacia nuestras metas. Podemos decidir, por ejemplo, puntuar más el trato humano (respecto a compañeros y pacientes) que una tesis doctoral.
Los médicos asalariados, si llevan tiempo integrados en el equipo, pueden, si lo desean, colaborar en tareas gestoras según acuerden con los socios, aunque habitualmente no tienen este tipo de responsabilidades.
Cuando se precisa cubrir permisos o bajas de médicos, los socios recurren a los suplentes o locums, ya sea directamente a conocidos o a través de agencias especializadas en esto.
Una diferencia fundamental respecto de la atención primaria española es que en la británica no hay especialistas de pediatría en los centros de salud: el médico de familia ve a toda la familia, es decir a todos los pacientes de todas las edades. Ofrece atención from craddle to grave: de la cuna a la tumba.
Enfermeras
Existen distintos tipos de enfermeras: la contratada por los socios para trabajar en el centro de salud es la practice nurse. Esta pasa consulta en el centro y, por lo general, no hace visitas a domicilio. Esto es así porque existe otro tipo de enfermera de larga tradición histórica llamada district nurse que es la que presta atención primaria domiciliaria y tiene especial formación en curas y sondajes. Estas enfermeras están empleadas por trusts del NHS. Algo similar ocurre con las enfermeras de atención primaria pediátrica, las health visitors que realizan fundamentalmente control de niño sano y promoción de la salud en menores de 5 años con especial atención al entorno (vivienda, posibles problemas familiares o sociales, etc.). Combinan trabajo de consulta con visitas a domicilio.
Dentro de las practice nurses existe un amplio espectro de formación y responsabilidades. Según vaya desarrollándose profesionalmente, ambas cosas van creciendo y reflejándose en su remuneración. Algunas enfermeras están formadas como triage nurse y son empleadas como tales por algunos centros, de manera que los pacientes son filtrados por ellas antes de pedir cita con el médico. Otras tienen el máximo nivel formativo y pasan consulta de forma muy similar a los médicos: son las nurse practitioners, que diagnostican y prescriben dentro de las limitaciones reguladas, derivando o consultando al médico cuando el caso excede su dominio.
Administrativos
También existe amplio espectro entre los administrativos contratados. El más importante de ellos es el practice manager o gerente del centro, responsable de la organización, administración y gestión de personal. Asiste también a los socios en sus tareas gestoras.
La siguiente en importancia es la secretaria del centro (practice secretary). Tradicionalmente mecanografiaba las cartas de derivación que los médicos le dictaban (vía dictáfono) pero desde hace pocos años esto ya es menos necesario por ser las derivaciones online. Actualmente realiza otras funciones de secretaría habitualmente delegadas por el practice manager.
Otros administrativos fundamentales son las recepcionistas. Son la primera interfaz con los pacientes, tanto presencialmente como por teléfono, por lo cual su preparación y modo de actuar son tomados muy en serio por los socios y el practice manager. Si se percibiera que una recepcionista no ha sido respetuosa con los pacientes, por ejemplo, se le llamaría al orden y advertiría de la posibilidad de expediente disciplinario y en última instancia, despido. Por el contrario, si una recepcionista fuera particularmente competente, se le podría nombrar jefe de equipo de recepción, o encomendar otro tipo de tareas más elaboradas.
En el equipo administrativo caben más tipos de puestos o funciones, en realidad cualquiera que los socios decidan. Es frecuente contar con un data manager para gestionar datos clínicos (traspasos papel-electrónico, codificación para cumplimiento de incentivos, etc.). Algunos centros cuentan con un informático, o con un administrador o ayudante de practice manager, etc.
Flexibilidad y funciones
Todos los trabajadores de todos los estamentos pueden elegir trabajar a tiempo total o parcial en diversos grados muy flexibles, y las funciones y condiciones del personal contratado son las que se acuerden con los socios.
Las enfermeras pueden realizar algunas funciones que en España sólo realizan los médicos, y no me refiero únicamente a las “super-enfermeras” o nurse practitioners que ya he mencionado. Las practice nurses, que son las “normalitas” del centro de salud, toman exudados vaginales y citologías cervicales, y muchas hacen también planificación familiar, consejo antitabáquico, consejo y vacunas de viajes, etc., además de los controles habituales de crónicos.
En el lado menos positivo de la organización de enfermería colocaría el hecho de que la district nurse no esté integrada en el centro de salud, requiriéndose una derivación para cualquier paciente que precise atención de enfermería a domicilio. Sería más práctico que las figuras de la district nurse y la practice nurse se fusionaran en una, como ocurre en España.
Los administrativos también realizan algunas funciones que en España suelen recaer sobre los médicos, y prestan una ayuda a los clínicos que en nuestro país estos no reciben. Por ejemplo, es proverbial el esfuerzo de filtro que realizan las recepcionistas para evitar que llegue al médico un paciente, una llamada o una preocupación más de la necesaria. Si algo puede ser resuelto por ellas mismas u otro miembro del equipo, o postergado de forma razonable, lo intentarán. Los administrativos imprimen las recetas de repetición, dando al médico para firmar las que han comprobado que están en regla según el sistema informático, y entregándole además otra “pila” con las solicitudes que se salen de lo preestablecido, para consideración del médico (por ejemplo, continuación de un analgésico, etc.). Antes de salir para una visita a domicilio, la recepcionista prepara para el médico un resumen impreso de la historia para que la pueda llevar consigo. Y en el largo etcétera de ejemplos de apoyo de las recepcionistas se incluye, por supuesto, la repetida oferta de té y galletas!
El practice manager y/o la secretaria realizan algunas funciones que en España suelen recaer sobre los directores de equipo, como los cuadrantes de consultas, guardias y vacaciones. En general se procura descargar todo el trabajo posible a estamentos no médicos para que los médicos puedan realizar mejor su función. Esta idea de procurar que el médico solo haga lo que solo el médico puede hacer la tienen más clara los miembros del equipo de AP en el Reino Unido que en España.
El hecho de que los médicos socios elijan a los miembros de su equipo, y al ir conociendo su potencial puedan ir modelando su rol, dando más responsabilidades a los más competentes, hace que todo funcione de forma más armónica y con más sentido. Con libertad de movimiento, la posibilidad de avanzar es mucho más real. Esto hace que el trabajo no sólo sea más efectivo sino mucho más gratificante.
Autonomía de gestión
Sección aparte merecen las funciones de los socios.
Por una parte tienen su tarea y responsabilidad clínica directa sobre los pacientes que ven, como todos los médicos.
Pero también tienen una responsabilidad indirecta sobre la actuación de todo el personal que contraten. Es decir, cualquier reclamación de un paciente, por ejemplo, afecta a toda la partnership aunque el paciente en cuestión no haya sido visto nunca por un partner. En general, los socios son responsables de todo lo que ocurra en el centro o a pacientes atendidos por personal del centro.
Por otra parte tienen tareas y responsabilidades de gestión, para las cuales cuentan con la valiosa asistencia del practice manager. Aunque la intendencia diaria la lleva el practice manager, las decisiones importantes las toman los socios, habitualmente en reuniones mensuales de gestión en las que participa el practice manager.
Las tareas básicas de gestión incluyen selección de personal, compras, cambios organizativos, resolución de conflictos, estrategias de mejora, revisión de cuentas, aceptación o no de otras tareas (docencia, programas especiales,…), etc.
Para mantener el funcionamiento del centro los socios reciben del NHS unas partidas de presupuesto que explicaré con algo más de detalle en la próxima entrega. Entre esas partidas figura una destinada a instalaciones, que los socios pueden usar para alquilar o comprar a terceros el local o edificio donde reside el centro de salud. Una vez recibidas las partidas y pagados los gastos, lo que queda es el beneficio o remuneración de los socios, que varía de un año a otro. En un próximo artículo sobre remuneraciones profundizaré sobre esto.
Desde 2013 se ha añadido una dimensión importante a la gestión que realizan los GPs. Son ahora los encargados de comprar todos los demás servicios sanitarios para los pacientes, es decir, la atención de segundo nivel. Esta tarea se denomina Practice Based Commissioning (compra desde el centro de salud). Como comenté en una entrega previa, esto no lo hace cada centro de forma aislada sino en agrupaciones llamadas Clinical Commissioning Groups (CCG) con una estructura gestora compartida. Habitualmente el practice manager y un socio representante acuden regularmente a reuniones del CCG para tomar decisiones de compra de servicios.
La responsabilidad gestora, por tanto, ha aumentado considerablemente, a la par que el potencial para influir en el tipo y la calidad de la atención sanitaria prestada a la población.
Es un reto que no es fácil de asumir, y actualmente los GPs están viviendo una transición tras la cual sabremos si han podido hacerlo con éxito.
Sin duda se puede discutir cuál es el grado de autonomía de gestión idóneo que se debe dar a los médicos de familia, y el grado de influencia que sus decisiones deben tener sobre su remuneración u otros incentivos, pero lo cierto es que nadie está mejor situado que ellos para saber qué atención necesita su población y cómo procurársela, y nadie como los médicos de familia ofrece la garantía de quien empeña su prestigio y su carrera en ello.
Autonomía de gestión es libertad para contratar, libertad para organizar, libertad para comprar. La libertad tiene sus riesgos, pero su ausencia nos incapacita. La libertad tiene un precio, pero también una recompensa. Quizás acercándonos a ella cada vez más, poco a poco, como el Principito y el zorro, acabemos perdiéndole el miedo y llegando a no entender cómo pudimos vivir sin ella.
Hasta pronto,
isabel@spandoc.com
Para saber más: Preguntas y Respuestas
¿El practice manager ha de tener algún perfil determinado, alguna formación determinada? ¿Qué tipo de profesional buscan los socios para el cargo de practice manager?
El practice manager (PM) es el brazo gestor de los socios. Su perfil dependerá del perfil del centro y su partnership: dependerá del tamaño, estilo de gestión y nivel de actividad del centro. No requiere un perfil o una formación determinados, aunque existen multitud de cursos para ellos. Oscila desde un perfil meramente administrativo en un centro pequeño poco ambicioso, hasta uno más económico-empresarial en centros grandes implicados en muchos proyectos. Más información aquí: http://www.nhscareers.nhs.uk/explore-by-career/management/careers-in-management/practice-management/.
¿Quién lleva directamente las cuentas del centro? ¿Directamente los socios? ¿Contratan estos a alguien específico que se encargue de ello? ¿Se encarga de ello en practice manager? ¿Cómo se hace el control del dinero?
La organización interna o gestión cotidiana del dinero (nóminas, facturas, gestiones bancarias, etc.) las suele hacer el practice manager, requiriendo siempre consulta con los socios para decisiones de cierta entidad. Además,todos los centros emplean los servicios externos de un contable, que es quien presenta cada año las cuentas al Registro Mercantil y a Hacienda. El contable suele reunirse cada año con los socios y el PM para comentar los resultados con los debidos desgloses, y puede dar también consejo fiscal. En esta reunión es cuando se sabe cuánto beneficio se ha obtenido y cuánto toca a cada socio y cuánto a Hacienda.
Respecto de las enfermeras. ¿Tienen cupo asignado? ¿Comparten cupo con el médico? Si no es así,… según tu experiencia… ¿piensas que deberían tener cupo asignado? ¿piensas que deberían compartir cupo con un médico?
Ni las enfermeras ni los médicos tienen cupo asignado, como comenté en la entrada sobre La Consulta: ven a todos los pacientes que pidan cita con ellas, que puede ser cualquiera del centro. En mi opinión tanto enfermeras como médicos deberían tener su cupo de pacientes propios, aunque quizá con más flexibilidad que en España.
¿Las enfermeras pueden ser socios miembros de la partnership al mismo nivel de responsabilidad y capacidad de decisión que un GP socio?
Sí, aunque es muy poco frecuente. En mi centro una de las socias era la nurse practitioner, pues tenía muy buenas dotes de gestión, además de ser una clínica excelente. También muy poco frecuente es que sea socio el practice manager, aunque se dan algunos casos cuando éste es de muy alto perfil y contribuye de forma muy notoria a la prosperidad del centro.
La relación médico/enfermera en un centro de salud… ¿suele tender a 1 como en España?, ¿Suelen haber más médicos que enfermeras? ¿Más enfermeras que médicos?
Hasta donde yo he visto la relación es superior a 1, aproximadamente la mitad de enfermeras que de médicos. En buena parte por problemas de reclutamiento: si pudieran contratar más practice nurses, la labor de los médicos se vería aún más facilitada. En mi opinión, la relación debería ser de 1 o inferior. Sin embargo, el número de administrativos sí suele ser superior al de médicos, lo cual suele contribuir muy positivamente a la eficiencia de la atención clínica, pues esa es la orientación de sus funciones como he comentado antes.




























































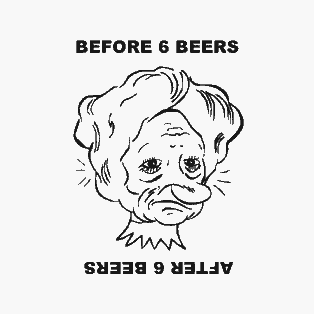














.jpg)